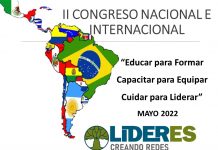El delirium es un trastorno del comportamiento causado por una anormal actividad neuronal, secundario a un disturbio sistémico. Básicamente se refiere a no poder “integrar” un estímulo “devolviendo” una respuesta inadecuada. Explicado de otra forma, en el delirium el contenido mental está alterado y es fluctuante. Una de las primeras descripciones de delirium en pacientes críticos la publican Engel y Romano, en 1959, haciendo referencia a “procesos metabólicos inadecuados”.
Actualmente el delirium es definido –según la American Psychiatric Association– como: una disfunción cerebral aguda caracterizada por una fluctuación en la conciencia y de la esfera cognitiva delimitada a un período de tiempo que se instala en forma brusca. Esta afección puede estar desde el inicio de la internación (en nuestro caso en terapia intensiva) o desarrollarse durante la estadía. Es atribuida a una condición derivada de la enfermedad principal o provocada por el tratamiento y el ambiente. En los pacientes internados en terapia intensiva el delirium puede presentarse en dos formas:
- Forma hiperactiva: en la cual el paciente está agitado y comprometido
- Forma hipoactiva: en la cual el paciente se encuentra apático y con poca respuesta al estímulo.
Las formas hipoactivas son las más frecuentes en terapia intensiva, pero su forma de presentación las convierte muchas veces en una entidad no reconocida, de allí la necesidad de “ir a buscar el diagnóstico” en todo paciente aletargado (ver más adelante).
La presencia del delirium es extremadamente frecuente en pacientes internados en terapia intensiva, especialmente aquellos que están en asistencia respiratoria mecánica; se estima que 2/3 de éstos lo padecen. Las consecuencias de esta entidad son devastadoras, ya que está asociada a un aumento de la mortalidad y prolonga la internación en terapia intensiva, determina una recuperación funcional y cognitiva lenta y escasa, disminuye la calidad de vida al alta y aumenta el costo de la salud en forma significativa. Se estima que por cada día adicional bajo delirium el riesgo de fallecer del paciente aumenta un 10% aun al año del alta. Este hallazgo es independiente de la edad, severidad de la enfermedad, comorbilidad, antecedente de haber estado en coma o la exposición de medicación psiquiátrica.
Finalmente, aunque en la definición de delirium queda casi implícito que se trata de una situación transitoria, es conocido que sólo un 4% de los pacientes tiene recuperación completa al alta hospitalaria y un 40% experimenta mejoría tan sólo a los 6 meses.

Causas y fisiología del delirium
No se ha podido identificar una causa única, es conocido que la edad avanzada, trastornos cognitivos previos, medicamentos (en especial drogas con acción anticolinérgica), hipoxemia, deprivación del sueño, dolor, siempre se encuentran involucradas. Existen más de 100 fármacos con capacidad para desencadenar delirium.
En cuanto a las teorías fisiopatológicas estudiadas hasta el momento se mencionan como más probables:
- Hipótesis de deprivación de O2: la deprivación de O2 desencadena fallos en los procesos metabólicos oxidativos afectando los sistemas de neurotransmisión.
- Hipótesis de la neurotransmisión: se refiere a la existencia de una reducida capacidad funcional de los procesos colinérgicos asociado con liberación de dopamina, norepinefrina, glutamato. Existe una disminución y aumento de la actividad serotoninérgica y gamma- aminobutírica que se visualizan en la presentación clínica de esta entidad.
- Hipótesis del envejecimiento neuronal: con la edad aparecen significativos cambios a nivel de la regulación de neurotransmisores asociados al estrés.
- Hipótesis inflamatoria: diferentes causas de estrés promueven la secreción de citoquinas que alteran los
- Hipótesis fisiológica: el trauma, la cirugía, las lesiones tisulares, etcétera, alteran la membrana hematoencefálica incrementando vía hormona tiroidea la actividad del eje hipotálamo hipofisario, alterando la neurotransmisión.
- Hipótesis de la señal celular: trastorno intraneuronal en la traducción de la señal.
Sin embargo, se reconoce usualmente que más de un mecanismo está implicado en esta entidad.
La presencia de delirium está claramente asociada a drogas utilizadas frecuentemente en pacientes críticos. Se enumeran a continuación, según su riesgo:
Drogas con alto riesgo
- Opioides
- Antiparkinsonianos (en especial con acción aticolinérgica)
- Antidepresivos
- Benzodiacepinas
- Corticoides
- Litio
Drogas con riesgo intermedio
- Bloqueantes alfa
- Antiarrítmicos (en especial lidocaína)
- Antipsicóticos
- Betabloqueantes
- Digoxina
- Antiinfalmatorios no esteroideos
- Bloqueantes simpáticos psostanglionar
Drogas con bajo riesgo
- Aminofilina
- Antibióticos
- Anticonvulsivantes
- Bloqueantes cálcicos
- Diuréticos
- Bloqueantes H2
En el cuadro siguiente se aprecian los factores predisponentes (se refiere a situaciones previas que no se pueden modificar al momento de la aparición del delirium) y precipitantes (se refiere a situaciones actuales modificables) asociados a delirium en las Unidades de Terapia Intensiva.
Factores Predisponentes
Genéticos Demográficos Comorbilidades
| Apolipoproteína E4. | Edad Alcohol.
Trastornos Cognitivos Hierptensión Art. |
|
| Factores Precipitantes | ||
|
Cambios Agudos. |
Bioquímica. |
Diagnósticos. Procedimientos. Medicamentos Ambient. |
| APACHE II. | Triptofano. | Ansiedad. Nº de infusiones. Opiáceos. Aislamiento |
| pH art. Bilirrubina Creatinina Dolor | Tirosina | Coma Nº de catéteres Beozodiacepinas Luz artificial Enf Médica. Dopamina Familia.
Uso epidural Antipsicoticos. Propofol. |
|
Diagnóstico |
Siendo una entidad tan frecuente en pacientes internados en terapia intensiva, el diagnóstico parece sencillo. Sin embargo, es una enfermedad subdiagnosticada ya que, en especial en las formas hipoquinéticas, pasa inadvertida o erróneamente se confunde con otras situaciones tales como: abstinencias, pánico, “efecto farmacólogico”, etcétera.
Para diagnosticar el delirium es necesario utilizar una herramienta que nos oriente en la primera aproximación para luego avanzar más precisamente.
Las escalas más utilizadas son:
- Confusion assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM- ICU)
- Intensive Care Delirium Screening
- Nursing Delirium Screening
Previamente, todo paciente bajo sedación debe tener asegurado el nivel de sedación a través de :
- Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)
Tanto el CAM-ICU como el RASS se actualizan en los Anexos I y II, respectivamente, y deben ser evaluados diariamente en las unidades a fin de detectar precozmente signos de delirium (CAM-ICU) y nivel de sedación (RASS).
Tratamiento
Una vez diagnosticado el delirium se deben implementar medidas para acortar esta entidad en el tiempo ya que muchas complicaciones vinculadas con la internación prolongada aparecen debido al delirium.
No se conoce exactamente el alcance del daño neurológico que padece el individuo, pero sí se sospecha que (debido a la prolongada convalecencia y a que aun al sexto mes un 40% de los pacientes presentan todavía alteraciones cognitivas) existiría un daño anatómico-neurotransmisor establecido.
Según Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and analgesic in the critical ill adults (SCCM 2002) con una evidencia tipo C recomienda el uso de Hallopidol con una dosis de carga de 2mg iv para luego repetir (4 mg dosis) hasta calmar la agitación con monitoreo estricto del intervalo QT por ECG (evidencia tipo B); luego el intervalo de dosis podría ser cada 6 horas.
En la misma guía se recomienda respetar los períodos de descanso del paciente promoviendo el sueño en forma fisiológica.
Prevención
Debido a su frecuencia, trastorno cognitivo posterior, y complicaciones durante la internación, la mejor opción es la implementación de medidas que prevengan la aparición del delirium.
Se ha denominado “ABCDE” approach a este paquete de medidas destinadas a pacientes ventilados.
Este paquete de medidas, destinado fundamentalmente a pacientes ventilados, asocia la prolongada sedación como una de las causas principales de delirium y define que el mayor esfuerzo debe ser destinado a la rápida remoción del respirador y a la detección precoz del delirium.
Las palabras clave son: despertar al paciente y hacer esfuerzos para que respire espontáneamente, monitorizar el nivel de analgesia y sedación evitando los excesos, monitorizar la aparición de delirium para su detección precoz y movilizar rápidamente al paciente aun en asistencia ventilatoria mecánica. Estas medidas han demostrado mejor evolución en los pacientes.
Acerca de los agonistas alfa 2 centrales
Ya hemos visto que:
- Todas la drogas asociadas a la sedación y recomendadas en las guías internacionalmente en uso están vinculadas con la aparición de
- El tratamiento farmacológico del delirium hasta el momento estaría referido a una sola droga neuroléptica como el Haloperidol; sin embargo esta droga es potencialmente cardiotóxica y con efectos adversos frecuentes no deseados (parkinsonismo, trastornos de la memoria, sedación y letargo).
Debido a lo anterior es que resulta importante conocer y aprender a implementar en terapia intensiva drogas que producen sedación y analgesia sin marcado efecto depresor sobre el sistema respiratorio.
La droga en cuestión es la dexmedetomidina.
Derivada de la clonidina, es una droga aprobada por la FDA para uso < 24 hs. y en dosis cercanas a 0.7 mcg/kg/h. Estudios posteriores durante la última década revelan que su utilización se puede extender hasta siete días y en dosis cercanas a 1.5mcg/kg/h. Al ser agonista alfa2 central disminuye la liberación de noradrenalina central.
El efecto combinado de sedación y analgesia es beneficioso, disminuyendo la dosis de otras drogas con igual objetivo.
Su efecto adverso más destacado es la bradicardia e hipotensión (que muchas veces se puede minimizar no realizando la dosis de carga y estableciendo de entrada una infusión continua); al igual que toda droga sedante o analgésica, en pacientes hipovolémicos los efectos cardiovascualres se acrecientan.
Existe evidencia en trabajos randomizados controlados que cuando se compara la dexmedetomidina con el midazolam o con el lorazepam la posibilidad de delirium es significativamente menor. En un trabajo que compara con el halloperidol en pacientes con delirium la dexmedetomidina demostró acortar la estadía en la asistencia respiratoria mecánica y en días totales en la UTI (el número de pacientes es pequeño).
Conclusiones
- El delirium es una entidad frecuente que prolonga la internación y aumenta las complicaciones en pacientes críticos.
- Está asociado a las drogas sedantes y analgésicas.
- Está asociado a APACHE >24 y TISS >
- A fin de evitar o minimizar su aparición existen medidas que deben ser rutinarias en el seguimiento de pacientes, en particular los ventilados.
- Se debe trabajar con un régimen de sedo-analgesia
- Se debe detectar precozmente la aparición de delirium utilizando las escalas de RASS e ICU-CAM.
- El programa propuesto ABCDE coincide con aumentar la calidad de atención en pacientes
- Existe evidencia de que, incorporando la dexmedetomidina al plan de tratamiento, hay menor incidencia de delirium en pacientes ventilados.
Doctores Eduardo San Román y Sergio Giannasi
Bibliografía
Lerolle, , et al., Increased intensity of treatment and decreased mortality in elderly patients in an intensive care unit over a decade. Crit Care Med, 2010. 38(1): p. 59-64.
- Marshall, C., Critical illness is an iatrogenic disorder. Crit Care Med, 2010. 38(10 Suppl): p. S582-9.
- Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med, 2000. 342(18): p. 1301-8.
- Third European Consensus Conference in Intensive Care Tissue hypoxia: How to detect, how to correct, how to prevent. Societe de Reanimation de Langue Francaise. The American Thoracic Society. European Society of Intensive Care Medicine. Am J Respir Crit Care Med, 1996. 154(5): p. 1573-8.
- Practice parameters for hemodynamic support of sepsis in adult patients in Task Force of the American College of Critical Care Medicine, Society of Critical Care Medicine. Crit Care Med, 1999. 27(3): p. 639-60.
- Toy, , et al., Transfusion-related acute lung injury: definition and review. Crit Care Med, 2005. 33(4): p. 721-6.
- Kansagara, , et al., Intensive insulin therapy in hospitalized patients: a systematic review. Ann Intern Med, 2011. 154(4): p. 268-82.
- Arroliga, C., et al., Use of sedatives, opioids, and neuromuscular blocking agents in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med, 2008. 36(4): p. 1083-8.
- Weinert, R. and A.D. Calvin, Epidemiology of sedation and sedation adequacy for mechanically ventilated patients in a medical and surgical intensive care unit. Crit Care Med, 2007. 35(2): p. 393-401.
- Payen, F., et al., Current practices in sedation and analgesia for mechanically ventilated critically ill patients: a prospective multicenter patient-based study. Anesthesiology, 2007. 106(4): p. 687-95; quiz 891-2.
- Heffner, E., A wake-up call in the intensive care unit. N Engl J Med, 2000. 342(20): p. 1520-2.
- Hopkins, O., et al., Neuropsychological sequelae and impaired health status in survivors of severe acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med, 1999. 160(1): p. 50-6.
- Brochard, , Sedation in the intensive-care unit: good and bad? Lancet, 2008.
371(9607): p. 95-7.
- Hopkins, O., et al., Two-year cognitive, emotional, and quality-of-life outcomes in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med, 2005. 171(4): p. 340-7.
- Sukantarat, T., et al., Prolonged cognitive dysfunction in survivors of critical illness.
Anaesthesia, 2005. 60(9): p. 847-53.
- Herridge, S., et al., One-year outcomes in survivors of the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med, 2003. 348(8): p. 683-93.
- AmericanPsychriatricAssociation(APA), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Fourth Edition, Text Revision. 2000, Wahington DC: American Psychiatric Press.
- Jacobi, , et al., Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and analgesics in the critically ill adult. Crit Care Med, 2002. 30(1): p. 119-41.
- Peterson, F., et al., Delirium and its motoric subtypes: a study of 614 critically ill patients. J Am Geriatr Soc, 2006. 54(3): p. 479-84.
- Spronk, E., et al., Occurrence of delirium is severely underestimated in the ICU during daily care. Intensive Care Med, 2009. 35(7): p. 1276-80.
- Ely, W., et al., Evaluation of delirium in critically ill patients: validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Crit Care Med, 2001. 29(7): p. 1370-9.
- Otter, , et al., Validity and reliability of the DDS for severity of delirium in the ICU.
Neurocrit Care, 2005. 2(2): p. 150-8.
- Bergeron, , et al., Intensive Care Delirium Screening Checklist: evaluation of a new screening tool. Intensive Care Med, 2001. 27(5): p. 859-64.
- Hart, P., et al., Validation of a cognitive test for delirium in medical ICU patients.
Psychosomatics, 1996. 37(6): p. 533-46.
- Hart, P., et al., Abbreviated cognitive test for delirium. J Psychosom Res, 1997. 43(4): p. 417-23.
- Neelon, J., et al., The NEECHAM Confusion Scale: construction, validation, and clinical testing. Nurs Res, 1996. 45(6): p. 324-30.
- Gaudreau, D., et al., Fast, systematic, and continuous delirium assessment in hospitalized patients: the nursing delirium screening scale. J Pain Symptom Manage, 2005. 29(4): p. 368-75.
- Riekerk, , et al., Limitations and practicalities of CAM-ICU implementation, a delirium scoring system, in a Dutch intensive care unit. Intensive Crit Care Nurs, 2009. 25(5): p. 242-9.
- Shyamsundar, , et al., Validation of memorial delirium assessment scale. J Crit Care, 2009. 24(4): p. 530-4.
- Ely, W., et al., Current opinions regarding the importance, diagnosis, and management of delirium in the intensive care unit: a survey of 912 healthcare professionals. Crit Care Med, 2004. 32(1): p. 106-12.
- Ceraso, H., et al., [Latin American survey on delirium in critical patients]. Med Intensiva, 2010. 34(8): p. 495-505.
- Tobar, , et al., [Confusion Assessment Method for diagnosing delirium in ICU patients (CAM-ICU): cultural adaptation and validation of the Spanish version]. Med Intensiva, 2010. 34(1): p. 4-13.
- Toro, C., et al., [Spanish version of the CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit). Pilot study of validation]. Med Intensiva, 2010. 34(1): p. 14-21.
- Thomason, W., et al., Intensive care unit delirium is an independent predictor of longer hospital stay: a prospective analysis of 261 non-ventilated patients. Crit Care, 2005. 9(4): p. R375-81.
- Ely, W., et al., The impact of delirium in the intensive care unit on hospital length of stay. Intensive Care Med, 2001. 27(12): p. 1892-900.
- Ely, W., et al., Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA, 2004. 291(14): p. 1753-62.
- Pisani, A., et al., Days of delirium are associated with 1-year mortality in an older intensive care unit population. Am J Respir Crit Care Med, 2009. 180(11): p. 1092-7.
- Jackson, C., et al., Six-month neuropsychological outcome of medical intensive care unit patients. Crit Care Med, 2003. 31(4): p. 1226-34.
- Ehlenbach, W.J., et al., Association between acute care and critical illness hospitalization and cognitive function in older JAMA, 2010. 303(8): p. 763-70.
- Girard, D., et al., Delirium as a predictor of long-term cognitive impairment in survivors of critical illness. Crit Care Med, 2010. 38(7): p. 1513-20.
- Luetz, , et al., Different assessment tools for intensive care unit delirium: which score to use? Crit Care Med, 2010. 38(2): p. 409-18.
- Bergeron, , Y. Skrobik, and M.J. Dubois, Delirium in critically ill patients. Crit Care, 2002. 6(3): p. 181-2.
- Pisani, A., Delirium assessment in the intensive care unit: patient population matters. Crit Care, 2008. 12(2): p. 131.
- Devlin, W., et al., Delirium assessment in the critically ill. Intensive Care Med, 2007.
33(6): p. 929-40.
- Bergeron, , Y. Skrobik, and M.J. Dubois, Is disturbance of consciousness an important feature of ICU delirium? Intensive Care Med, 2005. 31(6): p. 887.
- De Pablo-Hermida, , et al., Comparison between two diagnostic tools for icu delirium.
Intensive Care Med, 2009. 35(s): p. 258.
- Morandi, , N.E. Brummel, and E.W. Ely, Sedation, delirium and mechanical ventilation: the ‘ABCDE’ approach. Curr Opin Crit Care, 2011. 17(1): p. 43-9.
- Vasilevskis, E., et al., A screening, prevention, and restoration model for saving the injured brain in intensive care unit survivors. Crit Care Med, 2010. 38(10 Suppl): p. S683-91.
- Rea, S., et al., Atypical antipsychotics versus haloperidol for treatment of delirium in acutely ill patients. Pharmacotherapy, 2007. 27(4): p. 588-94.
- Skrobik, K., et al., Olanzapine vs haloperidol: treating delirium in a critical care setting. Intensive Care Med, 2004. 30(3): p. 444-9.
- Han, S. and Y.K. Kim, A double-blind trial of risperidone and haloperidol for the treatment of delirium. Psychosomatics, 2004. 45(4): p. 297-301.
- Schwartz, L. and P.S. Masand, Treatment of Delirium With Quetiapine. Prim Care Companion J Clin Psychiatry, 2000. 2(1): p. 10-12.
- Seemuller, , et al., Quetiapine as treatment for delirium during weaning from ventilation: a case report. J Clin Psychopharmacol, 2007. 27(5): p. 526-8.
- Rosenthal, J., V. Kim, and D.R. Kim, Weaning from prolonged mechanical ventilation using an antipsychotic agent in a patient with acute stress disorder. Crit Care Med, 2007. 35(10): p. 2417-9.
- Devlin, J.W., et al., Efficacy and safety of quetiapine in critically ill patients with delirium: a prospective, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot Crit Care Med, 2010. 38(2): p. 419-27.
- Rudolph, L., et al., The anticholinergic risk scale and anticholinergic adverse effects in older persons. Arch Intern Med, 2008. 168(5): p. 508-13.
- Pisani, A., et al., Benzodiazepine and opioid use and the duration of intensive care unit delirium in an older population. Crit Care Med, 2009. 37(1): p. 177-83.
- Young, C. and E.M. Flanagan, Delirium: the struggle to vanquish an ancient foe. Crit Care Med, 2010. 38(2): p. 693-4.