“No te saludo porque estuve con un paciente con sospecha de Covid”
Enfermera, marzo de 2020
“Yo la llamo la enfermedad del miedo a los vínculos… ¿Temerle a darle un beso a tu hija?… ¿Cómo hago para sostener y no abrazar a mi madre?”
Enfermera entrevistada, recordando el 2020
Las pandemias
En un sentido estricto, una pandemia es la expansión hacia varios países de una determinada enfermedad. Las pandemias son parte de nuestra historia como humanidad, y acompañaron todos los desplazamientos poblacionales entre zonas antes no visitadas. Los avances en materia de transporte, junto con la globalización económica, hicieron que la propagación de enfermedades se desarrolle a una velocidad inusitada.
La actual pandemia de COVID-19 ha mostrado la dificultad de implementar políticas preventivas para apelar a la inmovilidad de las personas en contextos donde las economías nacionales actuales dependen fuertemente de la movilización física de aquellas. Tal vez, en la medida en que sigamos confiando en el potencial tecnológico para construir transportes más eficientes y veloces, resulte necesario introducir una crítica reflexión sobre cómo pensarnos en armonía con el medio ambiente y con nosotros mismos. Quizás sea el momento de reflexionar acerca del primer año de la actual pandemia como para evitar el error de no haber aprendido de ella.
Cronología de una pandemia actual
Tanto la velocidad con que se expandió la actual pandemia como la precisión con que podemos reconstruir este recorrido, son estas características distintivas de nuestra época.
En diciembre del 2019 se reportaron los primeros casos de un síndrome respiratorio; una novedosa clase de neumonía provocada por un nuevo coronavirus en Wuhan, República Popular China. El 30 de enero del año siguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia de coronavirus como una emergencia de salud pública internacional. El 11 marzo, esta misma agencia declaraba la existencia de una pandemia a nivel global.
Al iniciarse el brote, resultó ostensiva la necesidad de contar con personal de enfermería calificado para hacer frente a la expansión del virus. En pocas semanas, se constataba a escala mundial la saturación del recurso humano especializado, a lo que se debió responder asignando personal no calificado a las áreas de cuidados intensivos y emergencias. La fuerza de trabajo que se requería con urgencia no implicaba únicamente una cuestión numérica sino también conocimientos y habilidades profesionales, enfermeras y enfermeros que debían mostrar “amor, empatía y compasión para aliviar el dolor físico y psicológico de los pacientes” (Zhang Y., 2021).
En Europa, la sorpresiva velocidad de transmisión saturó rápidamente los sistemas de salud, algo que los medios masivos se ocuparon de mostrar. Fue entonces cuando en Argentina, el miedo y la incertidumbre comenzaron a propagarse a velocidades superiores a la del virus. El temor general dejó a las góndolas de los supermercados vacías de papel higiénico, derivó en la escasez generalizada del alcohol en gel, y llevó a que los barbijos cotizaran a elevados precios. En contrapartida y mostrando la creatividad con la que también se respondía a lo inédito, surgió la ingeniosa e improvisada fabricación de barbijos de tela o “tapabocas”, que en algunos casos ofrecían poca prevención a posibles contagios.
Para junio del 2020, el SARS-CoV-2 en Argentina ya no era sólo temor, sino una realidad que acumulaba 2.262 casos y 556 muertes. Al mes siguiente, las cifras eran aún más tristes: 3.817.139 casos y 78.733 fallecimientos. (WHO/OMS, 2020)
La incertidumbre
Mientras se desarrollaba la antesala de la futura pandemia, la República Argentina estrenaba presidente de la Nación. Las políticas en salud de las distintas jurisdicciones de gobierno pasarían entonces a enfrentarse a una encrucijada respecto a cómo atender la emergencia causada por la COVID-19 en el mismo momento en que se comenzaba a construir consenso. El sector de enfermería quedó atrapado en el ojo de la tormenta: pasaba a ser un actor clave cuando históricamente no había existido una imagen clara acerca de su rol e importancia.
Inicialmente, la preocupación central fue referida a la atención de personas con sospecha de Covid, a las que se “confinaba” en un sector hasta obtener el resultado del testeo específico por PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Considerando que esta tarea quedaba únicamente en manos del personal del Instituto Malbrán —quienes habían asumido la titánica tarea de analizar todas las muestras del país— , la demora en los diagnósticos prolongaba los confinamientos y la angustia durante días.
Como contrapartida, se consideraba que el personal de salud desafectado a la atención de aquellos no requería utilizar equipos de protección personal completos. Lejos se estaba de suponer que unos meses más tarde, la OMS pasaría a recomendar la obligatoriedad de su uso, junto con la higiene de manos para la totalidad de la población.
En este contexto, no está de más recordar que fueron algunos enfermeros y enfermeras quienes tuvieron la iniciativa de comprar y utilizar barbijos, protectores oculares, máscaras faciales y/o guantes de látex. En pocas semanas, las iniciativas individuales de estas prácticas pasarían a convertirse en objeto de minuciosos protocolos de utilización, colocación y retiro. En aquel momento, el personal de enfermería en control de infecciones (ECI), pasaría de estar abocado a ciertas áreas específicas de la atención a cobrar un protagonismo inusitado: debían dirimir los eventuales desacoples entre los recursos disponibles, el miedo de algunos trabajadores y la negación de otros, los comunicados ministeriales actualizados semanalmente, los líderes institucionales… y sus propias convicciones.
La transformación de los marcos formales sobre el uso de protección personal en todas las áreas de atención fue de la mano con la modificación de los espacios físicos y las relaciones interpersonales. Inicialmente, se había considerado que el nuevo coronavirus tenía la potencialidad de permanecer inalterado en superficies durante bastante tiempo.
¿Cómo impactaron estás cuestiones en los vínculos interpersonales? ¿Cómo fue posible interactuar con los y las colegas cuando era difícil escuchar y hablar? ¿Qué sucedió con los trabajadores hipoacúsicos? ¿Cómo fue posible articular el trabajo en equipo en situaciones de emergencia? El complejo escenario disparó una multiplicidad de inquietudes entre los trabajadores de salud (junto con una serie de conflictos, porque no todos valoraban de igual forma la necesidad de cuidados).
La modificación de espacios y vínculos no sólo impactó al interior de los equipos de salud. Los cuidados hacia las personas internadas se vieron mediatizados por plásticos, látex y telas descartables. Inicialmente, los protocolos marcaban la exclusión de todo acompañante de las áreas de internación aún cuando se tratara de situaciones por completo alejadas del COVID-19 (como en el caso de la atención neonatal). Para el personal de enfermería, la visión holística del cuidado quedó desafiada: ¿cómo brindar cuidados humanizados sin mediar el tacto o la sonrisa? ¿Cómo potenciar la comunicación facial apelando exclusivamente a la mirada? ¿Cómo optimizar el tiempo de contacto con las personas, el que debía reducirse a lo mínimo indispensable? Y en lo que rodea a la atención de pacientes, ¿cómo comunicarse con los familiares? ¿Cómo hacerlos partícipes de la evolución de sus seres queridos? ¿Cómo asistir a los pacientes de manera exclusiva, sin colaboración de ningún familiar?
Pero la avalancha de inquietudes no terminaba allí. Por el contrario, se propagaba con la misma velocidad del nuevo coronavirus hacia los vínculos extra-laborales: familiares, amigos, relaciones de afecto en general. Algunas enfermeras dejaron de vivir con sus familias por el temor de contagiar a sus hijos. Otros dejaron de ver a sus padres ancianos, sin saber si podrían despedirse de ellos en caso de sucederles algo.
La velocidad, y el sentido
En pocos meses hemos sido convocados y sin suficiente tiempo como para ser conscientes de esto, a un escenario global en el que por fuerza mayor fuimos y somos protagonistas. Ya sea en papeles más o menos centrales o absolutamente secundarios, nadie escapa a esta obra, a la que a su vez miramos con asombro: el mundo entero convertido en un gran laboratorio. Cloroquina, dióxido de cloro, suero equino, plasma de convaleciente, ibuprofeno inhalado: y así un desfile de opciones que se aprueban, se descartan, y se vuelven a estudiar. No sólo las publicaciones científicas mostraron estas vicisitudes: también los medios masivos y las redes sociales con su penetración buscaron hacerse eco de debates de expertos que muchas veces contribuyeron a caricaturizar.
Vacunas en fase de experimentación fueron aplicadas bajo normas de excepción por la emergencia sanitaria y se convirtieron en el anhelo íntimo de millones de personas. También, dicha vacunas se transformaron en un pasaporte para moverse.
Saber y no saber al mismo tiempo. Efusividad de datos precisos, escasez de horizontes de sentido. Intuímos que las restricciones, la crisis económica, el distanciamiento social, el temor omnipresente a la enfermedad y a la muerte, nos marcarán como sello de época y en algunos años podremos darnos cuenta de los contornos específicos de aquellas marcas. Hoy por hoy, todo está signado por la necesidad de responder a todas las preguntas en tiempo récord.
Autores:
Dra. Grisel Adissi[1]
Prof. y Lic. en Sociología, Mg. en Investigación Social, Dra. en Ciencias Sociales.
Docente-Investigadora (UNAJ – UNPAZ – MSAL).
Prof. Percudani, J. Martín
Lic. en Enfermería
Lic. en Culturas Tradicionales
Docente en cuidados críticos e investigación (IUC-AECAF).
Bibliografía
Zhang, Y. (2021), Strengthening the power of nurses in combating COVID-19. J Nurs
Manag, 29: 357-359. https://doi.org/10.1111/jonm.13023
World Health Organization/Organización Mundial de la Salud (2021) https://apps.who.int/iris/most-popular/country?locale-attribute=es&#nbitems=10 Visitado 10.10.2021
[1] La Dra. Adissi se encuentra coordinando uno de los nodos integrantes del proyecto de investigación PISAC COVID-19: “La enfermería y los cuidados sanitarios profesionales durante la pandemia y la post pandemia del COVID- 19 (Argentina, siglos XX y XXI)”. El mismo fue avalado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología. A esta inserción se debe en parte su manejo sobre la temática y la procedencia de algunos datos utilizados en el presente artículo.









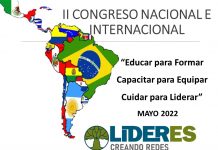















Buenas tardes quería decirle Dra. Que su relato en el que se ve todo lo reflejado a esta pandemia desde los principios hasta lo actual es realmente duro pero lamentablemente verdadero. La enfermería, la salud mental y estado emocional hizo estragos con todo lo que venimos viviendo. La verdad la felicito muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra! Escribimos el artículo en coautoría con Martín Percudani, colega suyo.